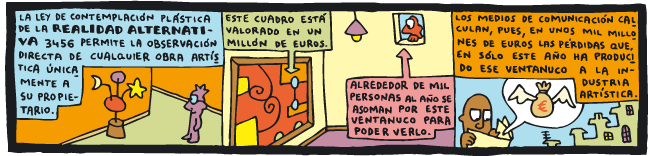La última oportunidad_ a propósito de ARCO.
Por: Manuel Borja-Villel Durante casi un par de décadas, Arco ha gozado de un inesperado protagonismo en el panorama artístico español. Más que una feria propiamente dicha, ha sido un referente cultural. Generaciones enteras de escolares se han acostumbrado a ver el arte contemporáneo en sus pabellones, y han ido asumiendo que las novedades de la feria representaban lo que ocurría en el mundo. Pero, como acontecimiento artístico, Arco ha establecido su propio canon, que lógicamente tiene más que ver con los valores del mercado que con los de la creación y el conocimiento.
Durante casi un par de décadas, Arco ha gozado de un inesperado protagonismo en el panorama artístico español. Más que una feria propiamente dicha, ha sido un referente cultural. Generaciones enteras de escolares se han acostumbrado a ver el arte contemporáneo en sus pabellones, y han ido asumiendo que las novedades de la feria representaban lo que ocurría en el mundo. Pero, como acontecimiento artístico, Arco ha establecido su propio canon, que lógicamente tiene más que ver con los valores del mercado que con los de la creación y el conocimiento.
Las ferias son los lugares de intercambio por antonomasia y suelen aparecer en entornos en los que el coleccionismo y las galerías son muy potentes. Arco, por el contrario, se fundó a principios de los ochenta, en una España en la que el mercado del arte era, como mucho, incipiente. Se edificó el contenedor con la esperanza de que este generase el contenido. No sorprende la ambigüedad estructural en la que Arco se asentó ya desde sus inicios, ni que, a lo largo del tiempo, haya sido causa de grandes debates entre directores, galeristas, críticos y artistas. Por un lado, se insistía en que la feria debería reducir el número de stands, mejorar la calidad de su oferta y centrarse en los profesionales del sector. Por otro, las actividades paralelas han tenido siempre una importancia capital y a menudo en ellas se han analizado, con una desigual afluencia de público, temas que tenían poco que ver con la feria o eran directamente contradictorios con lo que se mostraba en la misma.
Arco ha disfrutado siempre de un gran éxito mediático y de público. Año tras año la prensa y la televisión se han volcado en cubrir hasta su más mínimo rincón, las cifras de visitantes han crecido exponencialmente y nuestros representantes políticos no han cesado de asistir puntualmente a sus actos. Sin embargo, la euforia y el prestigio social de Arco no han garantizado su relevancia artística.
Se sabía que Arco no iba a ser Art Basel, pero existía la esperanza de que llegase a tener una cierta centralidad en lo que respecta a la nueva creación y de que fuese el gran puente con Latinoamérica. Poco a poco se impuso el principio de realidad y comprobamos cómo estos mercados fueron ocupados por otras ferias que demostraron gozar de un mayor dinamismo. Frieze empezó a liderar en Londres el trabajo de los artistas más jóvenes y Miami Art Basel atrajo a los grandes coleccionistas latinoamericanos. A pesar de la reiteración con que se han expuesto las diversas manifestaciones del arte digital y el interés por el denominado Cutting edge, tampoco se entendió que, en la sociedad actual, se estaban generando otros dispositivos de exposición y distribución, y que éstos ya no podían quedar reducidos al ámbito de la galería tradicional.
Arco es hoy un síntoma de los problemas a los que se enfrenta el sistema artístico español: falta de visibilidad, carencia de un relato propio y ciertas dosis de afectación. Nos equivocamos cuando pensábamos que las infraestructuras forjarían por sí solas discurso y tejido cultural, porque el resultado ha sido la disolución del espacio público en el dominio de la publicidad y la absorción de lo artístico por lo social. Se ha fomentado el espectáculo, pensando que las cifras lo eran todo, pero, una vez los recursos económicos han empezado a menguar, la realidad de un mercado muy precario y de un debate de poco calado se ha hecho visible con toda su crudeza.
Es innegable que los modelos en los que se ha basado nuestro engranaje cultural han dejado de ser válidos y que es necesario desarrollar nuevos paradigmas. Es también indudable que la ansiedad por ser reconocidos (que no deja de ser una forma perversa de reforzar una hegemonía en la que parece que estamos condenados a permanecer en una posición subalterna) ha sido una constante en nuestra historia reciente. Hemos de ser conscientes de la excepcionalidad de nuestra historia y de la precariedad de nuestra modernidad. Quizás ha llegado la hora de que dejemos de mirarnos en estructuras establecidas y busquemos una posición propia en un mundo que se transforma muy rápidamente. Si Arco quiere desempeñar un papel relevante en este contexto, hemos de entender que lo importante no es potenciar una política de ventas a corto plazo, ni refugiarse en los beneficios que proporcionan las tasas o alquileres de los stands, ni en su repercusión mediática. Las épocas de crisis son también períodos de transformaciones profundas. Posiblemente Arco se encuentre ante su última oportunidad, y haya llegado el momento de proponer una feria que se convierta en un auténtico lugar de intercambio y negociación. Un lugar en el que tengan cabida los nuevos modos de producción y uso que caracterizan el mundo global en el que vivimos, y en el que la realidad iberoamericana sea uno de sus ejes vertebradores.
Manuel Borja-Villel es director del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid.
Originalmente en El Pais