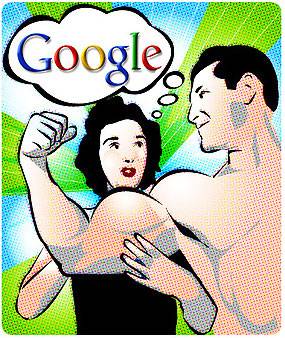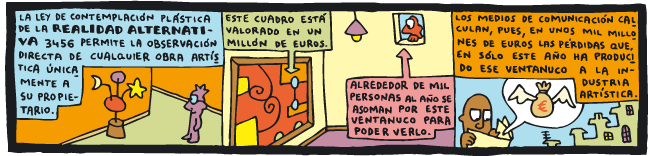Nous proposons ici de concevoir des mondes virtuels de significations ou de sensations partagées, l'ouverture d'espaces où pourront se déployer l'intelligence et l'imagination collectives. — Pierre Lévy *
A la vez que argumentaremos, con la máxima honestidad posible, sobre la metamorfosis de los paradigmas modernos de la cultura occidental, intentaremos de otra parte (con igual disciplina intelectual y de acuerdo con la estimulante iniciativa emprendida por el MEIAC) avanzar una propuesta de reflexión teórico-práctica que incida en la necesaria adaptación de la institución museológica a los desafíos de esa omnipresente cultura bio-tecnológica a cuya expansión acelerada estamos todos adaptandonos.
El programa de acción en curso puede resumirse a una idea repetida: metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Lo que viene a querer decir, paso del museo material a un museo inmaterial (en realidad, un bio-museo), elevación del público a la categoría de actor curatorial y transformación del lugar arquitectónico en una topología avanzada de democracia, urbanidad y vida multimodal. A pesar de la globalización, o precisamente por su causa, continua teniendo sentido entender la actividad artística, y sobretodo las causas de su legitimación crítica y valorización comercial, así como su notoriedad, en función del respectivo origen geo-estratégico. En este caso, tomando buena nota de las aportaciones creativas más relevantes, independientemente de su procedencia geográfica, el MEIAC inició hacia el año 2000 una política de adquisiciones y exposiciones en función de la importancia seminal de algunos artistas en el nacimiento del nuevo arte pós-contemporáneo, y por otro lado, dar el debido relieve a la producción digital y generativa de autores oriundos del mundo ibérico y latino-americano. La exposición META.morfosis resume de la mejor forma posible esta aspiración. La actualidad creativa de autores como Marta de Menezes, Joan Leandre (a.k.a Retroyou), Brian Mackern, Santiago Ortiz, Arcangel Constantini, Rosa Sanchez y Alain Baumann (a.k.a Konic thtr), Fran Ilich, André Sier ou Gustavo Romano, entre otros, lo justifican plenamente.
Analítica del momento pos-moderno
El uso de las tecnologías industriales científicamente avanzadas en la producción artística no es cosa reciente. De hecho, este enlace de intereses ocurrió sin margen de dudas, en el siglo que discurre aproximadamente entre 1839 e 1939, por ocasión de los inventos sucesivos
de la fotografía, de la fonografía, del rotograbado, del cine y finalmente de la televisión. Curiosamente, o no, este mismo siglo, algo desplazado de la cronología Cristiana convencional, coincide con una tendencia generalizada para la abstracción en el arte moderno, el cual tradujo, antes de nada, una deriva crítica y psicodramática muy intensa de la praxis artística moldeada por los vientos libertarios de la Revolución Francesa y del Romanticismo. La importancia creciente de la burguesía y de la pequeña burguesía urbana hizo, por otro lado, aparecer un nuevo género de consumidor de artes plásticas. Las artes al servicio de la retórica religiosa y de la política dieron lugar a una pintura y a una escultura de dimensiones sobretodo domésticas, laicas, hedonistas y críticas, frecuentemente orientadas hacia la naturaleza, la intimidad y el erotismo. El arte se volvería, así, más filosófico, psicológico, poético y egocéntrico. En esta deriva libertaria, y metafísica, el modernismo y las sucesivas vanguardias que le sucedieron llevaron a cabo una sistemática y obsesiva desfiguración de la figura, una des-imaginación de la imagen, o diciendo esto de otra manera, el desplazamiento retiniano de los procesos de constitución fenomenológica de lo representado. Guernica, de Pablo Picasso, y El Perro Andaluz, de Luis Buñuel, son dos impresionantes ejemplos de esto mismo. Pero así fue también con Cézanne, Seurat, Picasso, Malévitch, Mondrian, Tzara, Duchamp, Moholy-Nagy, Pollock, Ad Reinhardt, Rauschenberg, Warhol, Bacon, Alan Kaprow, Guy Débord y muchos otros artistas igualmente elocuentes. Las etiquetas de esta desfiguración —impresionismo, cubismo, suprematismo, neoplasticismo, combine painting, concretismo, op art, happening, situacionismo, etc.—fueron cambiando a lo largo de las décadas, pero no su intrínseca lógica des-constructiva. En una verosímil hipótesis historiográfica para el período comprendido entre mediados del siglo 19 y mediados del siglo 20, podremos seguramente afirmar que el arte atravesó un período de mutaciones tecnológicas muy rápidas y de crisis agudas en los dominios de la forma, del uso social (privado y público), y del sentido filosófico de la propia praxis estética. Por otro lado, podremos seguramente afirmar que, hasta que un nuevo paradigma antropológico rescate el arte moderno de su actual torpeza contemporánea, continuaremos muy probablemente asistiendo, por un lado, a sucesivos reciclajes (pos-modernos) de sus varios productos y sub-productos, y por otro, al desmenuzamiento puramente especulativo y oportunista de las retóricas más o menos palacianas alrededor del adjetivo contemporáneo.El movimiento de autodeterminación nominalista realizado por el arte moderno se tradujo, paradójicamente, en una evidente pérdida de influencia disciplinar y social de las artes plásticas tradicionales (pré-informacionales y pré-mediáticas) sobre el universo de la representación simbólica de la realidad deseada por los poderes dominantes. Aparecer en la prensa escrita, en la radio, en el cine, en la televisión se volvió, así, mucho más apremiante y importante para los varios protagonistas de la Historia, que aparecer en una pintura expuesta, o en la escultura que marca una cualquier rotonda urbana. Aunque el modernismo haya tenido como su principal empeño eliminar esa misma presencia ideológica del programa de sus creencias, preocupaciones y objetivos, la verdad es que este sujeto inoportuno de la representación tuvo él mismo el cuidado de retirarse de tal escenario así que desveló otro bien más realista y convincente: el escenario de los nuevos media emergentes. A su vez, el artista moderno y contemporáneo, libertándose del objeto de la representación en general, asumió muy rápidamente el papel de un autor dividido entre dos especies de pulsiones críticas: la narcísica (histero-neurasténica) y la filosófica (analítico-conceptual). El precio a pagar por esta especie de condenación a la libertad fue la creciente incomprensibilidad de su trabajo, su ininteligibilidad y la reducción micrológica de las respectivas plataformas de percepción subjetiva. El arte moderno comenzó entonces a caminar cada vez más frecuentemente para el diván de la libre asociación, llamando alternadamente a las puertas de los consultorios de Freud y de Jung. Este arte fue por tanto transformado en una cosa de familia, alejándose de la nueva sensibilidad social-urbana emergente, identificada por expresiones como público y audiencia —y que hoy bien la podríamos llamar la sensibilidad del hombre-masa (descubierto por Ortega y Gasset.) Fueron sobretodo los fotógrafos, cineastas, publicitarios, modistos y músicos, que primero entendieron la importancia de aprender a comunicarse con los respectivos públicos en ese nuevo mundo de ciudades interminables, movimiento urbano sin fin y multitudes. El tiempo de la pintura no llegará al fin, de hecho, pero el tiempo de las artes dominantemente pseudo-contemporáneas, ¡sí!
Implosión de las pseudo-vanguardias
Pero si los nuevos medios de representación simbólica (mass media), con todo su potencial de verdad (derivado del conocido noema fotográfico de Roland Barthes, "esto ha sucedido ", o del "esto está sucediendo ahora", del directo televisivo) relegaron, también ellos, las bellas artes para una especie de limbo elitista entregado a su muy peculiar economía especulativa (Philippe Simonnot lo llamará doll'art), la verdad es que los mass media, incluyendo los más creativos, fueron igualmente tomados por un frenesí de apropiación y concentración de recursos sin precedentes, dejando a los nuevos artistas consumopolitas atados a una lógica de la representación simbólica dependiente de estrategias de seducción estética provenientes casi exclusivamente de la psicología del comportamiento y del marketing, con una finalidad semiótica invariablemente pueril. Por otra parte, es de la condición moderna del arte, caminar para una especie de régimen general de la reproductibilidad (Walter Benjamin): libros, revistas, fotografía, cine, discos de audio, televisión. La perdida de aura que toca la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica inmaculada, o al menos, la transformación de esa obra en un episodio menos duradero de lo que la persistencia supuestamente producida por la museología de lo contemporáneo, no impidió, sobretodo en la lógica de la revalorización especulativa, la persistencia, y hasta la exponenciación absurda del objeto artístico original como valor de refugio de la acumulación capitalista. En una palabra, el rapto de las bellas artes por la avidez insaciable del dinero condujo este nicho de la creatividad humana para un nuevo limbo de libertad condicional y de reificación castradora. La sofisticación del capitalismo permitió elevar las vanguardias estéticas al nivel de excelentes productoras de plus-valías, enigmáticas, transportables y resistentes a los aparatos fiscales de la mayoría de los países. Esto no llegó a configurar la propia implosión de las vanguardias porque éstas ya no están donde se cree y se hace creer que están. El lugar de las vanguardias pos-contemporáneas es de hecho un "no-lugar", multipolar, fractal, ubicuo, altamente voluble, restringido, fragmentado, compartido, transitorio, vuelto del revés, neural, bio-artístico. Las viejas categorías críticas se aplican mal a la comprensión de lo que sobrevino al espíritu de las vanguardias históricas. Los manifiestos se volvieron ridículos, tal como la mayoría de los moralismos atávicos e idiosincrasias geniales que aún hoy supuestamente justifican el llamado arte contemporáneo y sus vanguardias. En definitiva, sabemos poco de inteligencia colectiva (Pierre Lévy) y de multitud (Michael Hardt y Antoni Negri), pero sabemos que después de que Douglas Engelbart inventara el bitmap, Alan Kay creara el GUI (Graphic User Interface) y Tim Berners-Lee programara la World Wide Web, ¡buena parte de las catedrales del mundo analógico están en riesgo de evaporarse! En su lugar, en ese lugar donde el espacio es virtual, pero el tiempo es real, comenzó a nacer un nuevo universo, hacia donde partimos y de donde regresamos en un vaivén (tele-transporte) continuo y frenético, cada vez mas absorbente. Se trata desde ya, de un comienzo y de un aprendizaje. Pero los efectos de este inicio de camino por el laberinto digital de la tecnosfera (que Pessoa vivió intensamente a partir de su sistema heteronómico y Borges imaginó en Aleph) dieron ya señales suficientes de que, también en el campo de las artes, habrá una mutación radical de sus propias condiciones de existencia y propagación.
El nuevo vórtice bio-tecnológico
Entre la masificación manipuladora del arte comercial y la perversión especulativa del llamado arte contemporáneo comenzó a emerger una nueva creatividad democrática aumentada, cuyos medios de expresión y diseminación (open source/ peer 2 peer) vienen siendo proporcionados por las productoras y editoras alternativas de contenidos gráficos, audiovisuales y computacionales, así como, de hace una década a esta parte, por la expansión extraordinaria de la World Wide Web. Poco a poco, la ilustración, el cómic, la animación, el vídeo, los juegos electrónicos, el DJ/VG, pero también el arte generativo, el llamado net art y en general el arte producido por las comunidades creativas virtuales, fueron rellenando ese vacío cultural generado en el éter de la comunicación global y de la propia cultura urbana (y trans-urbana) por la basura mediática pos-moderna, y también por la sofisticación, cada vez más defensiva, de las famosas vanguardias artísticas. El netcast creativo, por oposición al broadcast estupidificante, vino a establecer un lugar único para la cultura y las artes pos-contemporáneas. Lo que éstas serán en el futuro, no sabemos decir... Creemos apenas que prosperarán como una nueva escalada civilizacional sin maestro, potenciada por incontables e imprevisibles agentes (los ángeles —para retomar la bella paráfrasis de Pierre Lévy) inteligentes y creativos, animados por el centelleo luminoso de su nueva e inesperada agitación filogenética.
Es frecuente discutir el futuro de las artes digitales, sobretodo de la net art, en términos de su improbable economía, la cual condenaría a largo plazo a los respectivos autores, no permitiendo, por otro lado, un verdadero empeño de galeristas, ferias de arte, museos y coleccionadores en este tipo de manifestaciones artísticas. La discusión, aunque comprensible, no tiene futuro ni sentido, dada la condición genética de la nueva praxis artística. De otra forma, discutir la suerte de las tecno-artes de base electrónica, digital, computacional, interactiva (off-line y on-line) y comunicacional (off-line y on-line), en una perspectiva tal, muestra hasta qué punto fuimos capaces de destorcer la antropología del acto creativo en nombre de los objetivos inmediatos del mercado. Si el arte contemporáneo es el resultado de un acto de libertad personal, no tiene sentido aceptar el mercado como presupuesto de su propia supervivencia. Ni mucho menos creer que, sin la precedencia mercantil, dejaría de haber condiciones para garantizar su existencia y su sentido cultural. La actual diseminación de la creatividad artística por la tecnosfera implica dejar atrás varios modelos y prácticas. Una de ellas es, precisamente, el actual mercado del arte, con sus galerías, ferias y subastas. El camino a recorrer tendrá que ser necesariamente otro.
La actual migración de los mejores potenciales creativos para la tecnosfera está caracterizada por una serie de fenómenos simultáneos: crecimiento exponencial del número de autores, de obras y de iniciativas de diseminación y compartición de experiencias; crecimiento exponencial de los recursos informáticos (hardware, software y programas) y de las bibliotecas de código disponibles; expansión de las redes y comunidades de autoría compartida; aumento imparable de la masa crítica necesaria al nacimiento de una verdadera super-nova en el dominio de las artes. Cuando las centenas o millares de redes inteligentes de la creatividad actualmente en funcionamiento en la tecnosfera consigan confluir para una misma topología de convergencia tecnológica y comunicacional estaremos, muy probablemente, a un paso de saltar del paradigma meta-artístico actual para una verdadera hiper-arte. En realidad, necesitamos hacer confluir más rápidamente tecnología y biología para que este deseo se dé finalmente. Cuando esto suceda, habrá una separación decisiva entre la nueva condición pos-contemporánea y la modernidad que nos trajo hasta aquí.
Arqueologías del futuro
"La Máquina Podrida" de Brian Mackern, un laptop que contiene todo aquello que el artista Uruguayo inscribió en el respectivo disco duro a lo largo de la vida útil del ordenador (1999-2004), tal como "Every Icon", de John F. Simon, una matriz de 32x32 cuadrados que calcula todas las posibilidades de cada uno de los cuadrados poder ser coloreado a negro o blanco (1,36 años a calcular a primera línea, se a una velocidad 100 iconos/seg; 5,85 mil millones de años a calcular la segunda línea, se a la misma velocidad de 100 iconos/seg.) son dos ejemplos de una praxis artística que ya poco tiene que ver con el período terminal del arte contemporáneo. "Every Icon" es una clara manifestación de lo sublime tecno-conceptual. A su vez, "La Desdentada", mote jocoso de "La Maquina Podrida" (le faltan algunas teclas...) almacena en su interior decenas de obras de Brian, pero no solo. Guarda igualmente proyectos inacabados (suyos o en colaboración con otros artistas), obras de muchos otros autores (respectivamente de los primogénitos de la net art), correspondencia, aplicaciones y programas informáticos varios, etc. Se trata, por tanto, de una obra —que el MEIAC adquirió, tal como "Every Icon"— que fue también la principal herramienta creativa del autor, y su verdadero estudio de trabajo. En ambos casos somos confrontados nostálgicamente con los límites de la materia cara al mundo inmaterial contenidos en el cálculo por ambas máquinas. "La Maquina Podrida" es uno de los primeros restos arqueológicos (museológicamente conservado y expuesto) de la más reciente revolución artística por la que la humanidad está pasando. "Every Icon", a su vez, es una especie de demostración estética de la distancia que separa la dimensión infinita del pensamiento matemático y la realidad, tecnológica y ultra-rápida. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, continúa habiendo esperanza en el futuro del arte, aunque ese futuro camine rápidamente para un nivel de creciente acuidad cognitiva y compartimiento creativo en red.
António Cerveira Pinto
*— Chorégraphie des corps angéliques. Athéologie de l'intelligence collective in Pierre Lévy, L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace (Paris, La Découverte, 1994).
HYPERLINK "http://www.archipress.org/levy/"http://www.archipress.org/levy/ *traducción : Laly Martín
Este texto se ha publicado por primera vez en el catalogo de la exposición inaugural del Instituto Cervantes de Praga, In Borderlines / En las Fronteras, promovida por el MEIAC - Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, en 13 de septiembre (hasta el 18 de noviembe.)
Originalmente en
e-limbo